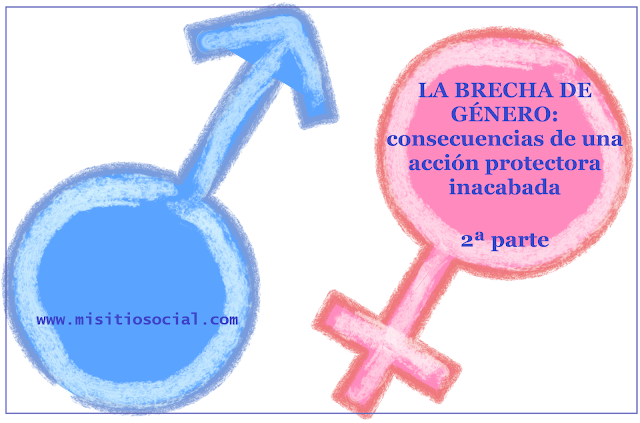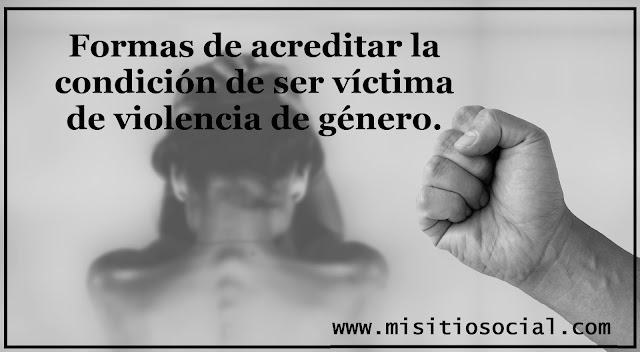Principalmente ha afectado al ingreso mínimo vital, suspensiones o extinciones del contrato de trabajo que generan situación legal de desempleo o excedencia y prestación de orfandad.
El pasado 7 de septiembre de 2022 se publicaba la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Estructurada en un título preliminar, ocho títulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria y veinticinco disposiciones finales, ha sido objeto de polémica desde su propuesta inicial.
La Ley tiene por objeto la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales. Para ello, establece una serie de medidas en el ámbito laboral, en el empleo público y en el ámbito del trabajo autónomo que pretenden garantizar la autonomía económica de las víctimas, facilitando su empoderamiento y su recuperación integral.
En el artículo 41 de la Ley se establecen unas ayudas económicas para las víctimas de violencias sexuales carentes de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional (sin cómputo de pagas extraordinarias), y que se dispensarán según lo dispuesto en este artículo. Se prevé, además, un límite de ingresos adicional cuando la víctima forme parte de una unidad familiar (doble del SMI).
Se establece expresamente que estas ayudas son compatibles con las ayudas establecidas en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, es decir, con el Ingreso Mínimo Vital.
Novedades introducidas por la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de violencia de género.
Publicada en el BOE del 22 de marzo, su entrada en vigor se produce el 23 de marzo de 2022 (D.F. Tercera).
En materia de protección social, modifica el TRLGSS mejorando la prestación de orfandad de las hijas e hijos de la causante fallecida cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer (protección que nace con la Ley 3/2019, de 1 de marzo) y, en todo caso, cuando se deba a la comisión contra la mujer de alguno de los supuestos de violencias sexuales determinados por la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual (Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre).
Introduce la posibilidad de mantener la prestación/pensión de orfandad en el caso de adopción de estos menores siempre que el nivel de renta de la familia adoptiva no supere el límite establecido (los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran, divididos por el número de miembros que la componen, incluidas las personas huérfanas adoptadas, no superen en cómputo anual el 75% del SMI vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias). En el resto de los supuestos, la adopción del menor supone la extinción de la cobertura prestacional.
Medidas de lucha contra la brecha de género en materia de Seguridad Social
Periodos reconocidos como cotizados
Resulta indiscutible afirmar que la carrera profesional femenina se ve lacerada por las necesidades familiares . Esto es diferente en los varones, que alegan motivos propios, como la formación o la enfermedad como causa de sus lagunas laborales. Una forma de compensar estos vacíos de cotización consiste en asimilarlos a periodos activos a efectos de prestaciones . Se trata de una herramienta muy importante para reducir la brecha de género ya que, por un lado, sirven para completar aquellas carreras de cotización más reducidas y por otro, permite incrementar el importe final de la pensión calculada.
Estamos hablando de: los periodos reconocidos por cuidado de hijos del art.236 TRLGSS (interrupciones laborales continuas o no desde los 3 meses anteriores a la adopción, 9 meses anteriores al parto y hasta los 6 años posteriores. El periodo de cobertura alcanza los 270 días por hijo, con un máximo de 5 años aunque se trata de una medida limitada puesto que no sirve para alcanzar el periodo de carencia); también de los periodos de excedencia por cuidado de hijos (los 3 primeros años del art.237.1 TRLGSS), excedencia por cuidado de otros familiares (los 2 primeros años del art. 237.2 TRLGSS) o los periodos asimilados por parto del del art. 235 TRLGSS , para los supuestos en los que la trabajadora no hubiera disfrutado del permiso de maternidad (112 días por hijo, ampliables en 14 días más si se trata de un parto múltiple). No podemos olvidar el art. 237.3 mediante el que se permite computar a tiempo completo los periodos de reducción de jornada por cuidado de un menor de 12 años o persona discapacitada (2 primeros años).
Aunque de gran importancia, son medidas con un alcance limitado puesto que implican la pérdida salarial durante su disfrute y no aseguran la corresponsabilidad plena. Se trata más bien de parches prestacionales que permiten el acceso de la mujer a la pensión de jubilación pero que deberían ser sustituidos por medidas efectivas de integración laboral.
La brecha de género como debilidad del sistema de Seguridad Social
1.- La Brecha de género es una debilidad del sistema social
Cuando el legislador del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social, expone que la brecha de género constituye la principal insuficiencia en la acción protectora de la Seguridad Social como reflejo de una discriminación laboral histórica de las mujeres por la asunción del rol de cuidadoras, no debe causar sorpresa.
La brecha salarial en España se sitúa en el 18,2% y la brecha pensional (herencia de la otra) en un 34,3% . Ambas son fruto de relaciones laborales caracterizadas por la precariedad, la parcialidad y la intermitencia . Los roles sociales condicionan las decisiones laborales femeninas provocando su acceso tardío al mundo laboral, interrupciones relacionadas con el cuidado familiar y la priorización de los contratos a tiempo parcial que les permiten conciliar . Además, existe una discriminación retributiva por razón de género, concentración femenina en sectores precarios, dificultades para conciliar o la falta de corresponsabilidad familiar que implica renuncias. Ciertamente nos encontramos ante una brecha de carácter estructural que sigue presente hoy en día de una manera anacrónica y asentada .
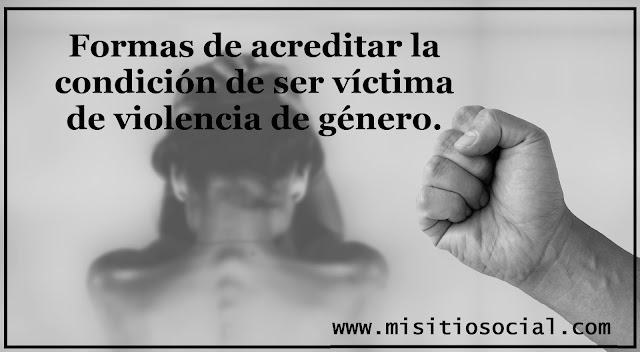
Existen diferentes formas de acreditar la condición de ser víctima de violencia de género:
El medio probatorio constituye el paso previo para poder ejercitar el derecho a cualquier prestación social y también el más importante objeto de litigio cuando no se encuentra correctamente definido en la normativa de aplicación.
A la hora de acreditar la condición de víctima de violencia de género, existen una serie de documentos generales que son comunes a todas las prestaciones (sentencia condenatoria, orden de protección o cualquier otra resolución judicial) y otros a los que puede recurrir la víctima con carácter supletorio, en ausencia de los anteriores.
La norma general que regula los medios de acreditación es el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género; dejando cierta libertad al legislador de cada prestación para introducir nuevas formas.
¿En qué sentido se
articula la protección reforzada que otorga el legislador del IMV a las
víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata de seres humanos?
La violencia de género
sigue siendo una lacra social que perpetúa en el tiempo roles de sumisión en
las relaciones entre hombres y mujeres. A pesar de la legislación vigente y de
los sucesivos planes gubernamentales de actuación, estas situaciones perviven
en la actualidad, acrecentadas en cantidad y virulencia desde el inicio de la
crisis sanitaria y sus repercusiones económicas y sociales.
La Ley orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género, impulsó una corriente normativa de protección reforzada que
posteriormente se complemento con la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres de 2007. Actualmente, contamos con un marco normativo multidisciplinar,
que abarca todos los ámbitos de actuación, pero que ese encuentra disperso. Por
ejemplo, en materia de Seguridad Social, sería totalmente aconsejable la
inclusión del Ingreso Mínimo Vital en el TRLGSS para contar con una única norma
de carácter general.
Existen, además, diferentes
corrientes que apuntan a la existencia de derechos de Seguridad Social que aún
no han sido lo suficientemente explorados y que contribuirían específicamente a
la consecución de la equidad de género.